PINTURA
Natalia Babarovic pinta cuadros que desafían la legitimidad de unas historias de continuidad institucional. Su exposición en Matucana 100, titulada “Estado crepuscular” y curatoriada por Monserrat Rojas Corradi se termina el 9 de octubre. La muestra, en este sentido, tiene todos los atributos de una “retrospectiva”, con videos explicativos incluidos, en los que se hace énfasis a las relaciones con el paisaje, el retrato y la vida cotidiana, en estos últimos cuarenta años de trabajo. A través de esta columna intentaré proporcionar una respuesta posible a la pregunta sobre la que esta se afirma: “¿Cómo trazar la intensidad pictórica de la artista?”. En esta escena local, es de las pocas que trabaja haciendo evidente la conciencia de necesitar un límite material, visiblemente disponible para retener el gesto técnico-depresivo por el que resulta posible reconstruir su filiación, en pintura. Dicho gesto acelera el manejo de grumo, poniendo la sustancia cromática en situación de escurrimiento sincopado, para así administrar con eficacia una crisis de aprehensión ideológica. Me refiero a las condiciones de sobrevivencia del sistema diferencial y diferenciado en que tuvo lugar su formación. En la pintura chilena, lo más importante es saber de dónde provienen las anacronías. El cuadro es un objeto superficial sobre el que se depositan restos garantizados de memoria expresiva. Estos restos delimitan zonificaciones que jerarquizan modalidades indicativas, y conducen al relato pictográfico de una escena de decepción representativa, con el inventario de los tópicos de rigor. Los negros se entintan y los blancos se apestan, cubriendo el olvido que fuerza las formas básicas de cuerpos que pierden su adherencia, haciendo de la imagen, un desierto; es decir, un campo de deserción de la humedad. Esto es lo que hace que un cuadro sea un espacio disponible para el despliegue cromático que inunda y fecunda la pose de unos modelos sin convicción. De un modo elusivo y programático, Natalia Babarovic recurre a David Hockney para resumir el destino jocoso de un enunciado flotante, en una piscina cubierta, saturada por la desfiguración significante de un público mudo. De un modo análogo conmina a El Greco a diluir las nubes de un cielo atormentado en la poza putrefacta de un sitio eriazo, como lugar de naufragio de la mirada. Entre tanto, su presencia como sujeto de enunciación pictórica toma prestado al-texto-de-Adolfo- Couve-sobre-Velázquez la legitimidad de la obra maestra desconocida. En una entrevista, Natalia Babarovic señala que todo cuadro se constituye por lo que le (hace) falta. Todo su trabajo tiene su punto de partida en esta incompletud. Quizás ésta sea la razón para habilitar algunas de estas pinturas como escenas bautismales, en las que se pronuncia el nombre de unos deseos crepusculares que desafían el instante que fija frontera entre el sueño y la vigilia. Me obligo a relacionar este eje manifiesto con “El sueño de Constantino”, que es un episodio de “La leyenda de la Verdadera Cruz” que pintó Piero della Francesca en San Francesco de Arezzo. Este cuadro me importa porque sitúa la posición del vigilante que cuida el sueño de otro, en pintura. Es decir, lo previene en silencio del peligro de soñar. Pero también, del sueño como estructura sustituta de un cuadro, en el que Natalia Babarovic no hace más que encarnar lo in/encarnable, a la vez que modela lo in/modulable, sobre superficies cubiertas por una viscosidad que desafia las leyes de la refracción. El único reflejo posible es el de unos cielos degradados cuya inversión facilita la pregnancia de una vegetación pubicante, porque la disolución de la facialidad ha sido desplazada por sustitución de una grosera nubelización turneriana, encargada de vaciarla de todo caudal de salvación angélica. El “mal de representación” está presente en todas las escenas, habilitadas como un mundo de ruinas terrenales en que reina la imperfección y el caos. Imposible recrear el vínculo entre el cielo y la tierra. Todo lo que Natalia Babarovic pinta en sus cuadros son paisajes estériles y retratos dislocados, elevados a la condición de mitos que luchan para no ser destituidos, en pintura, desertificados en sentido dittborniano, en el seno de una escena de arte que apenas sobrevive a su propia ruina.



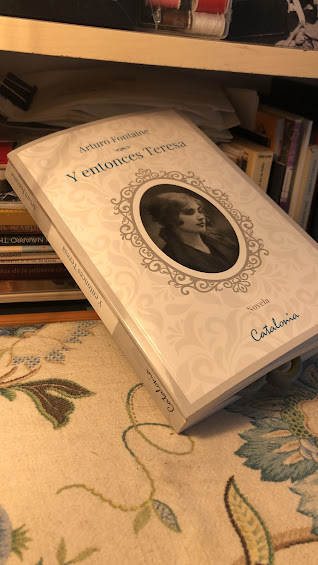

Comentarios
Publicar un comentario