PIENSA
Escribí en 1993 un texto para sostener el trabajo inicial de Claudio Herrera. En el supuesto que un texto pueda, efectivamente, sostener. Ni un texto sostiene una obra; ni una obra sostiene un texto. El punto a pensar está en el destino del verbo “sostener” en la escena plástica. Habrá que pensar en qué significaba, en la prensa policial, la palabra “sostenedor(a)”. Habría que extenderla hacia un cierto tipo de crítica. Hoy, la palabra “sustentable” ha pasado a tener fortuna crítica. ¿Habría textos sustentables? ¿En que se asienta la sustentabilidad de una obra? ¿En su amabilidad para ser acogida por el aparato museal? El trabajo de Claudio Herrera se ha sustentado fuera de toda amabilidad. Si acaso la amabilidad fuera un criterio formal, porque lo que resulta de esto es una obra indisponible, gracias a la distancia pictográfica en un debate que no tiene curso; a saber, acerca del índice de escripturalidad de un trabajo pictórico. En el descampado plástico de la transición interminable, el trabajo de Claudio Herrera poseía una audacia que lo hacía distinguirse de la complacencia ambiental. A casi treinta años, he releído el texto que titulé “Gráfica dura” y me ha parecido que no había nada más que agregar. Más aún, si hago el seguimiento de los textos que quienes han escrito sobre su trabajo. Me refiero a Paul Ardenne, Eduardo Stupía o Mariano Navarro, que han escrito sobre Claudio Herrera, para exposiciones fuera del país. Solo puedo decir que no hacen más que confirmar mis primeras impresiones. Ocurre que, luego de tres décadas de trabajo, Claudio Herrera sigue ocupando un lugar extraño y anómalo en la escena chilena. Diría, descentrado. Porque es de los pocos artistas que ha realizado un periplo homérico, trasladando consigo los residuos de una guerra de Troya interminable, en el curso de la cual reproduce unos gestos que resultan cada día más impertinentes, porque en el reverso de las cosas decía la verdad por sustracción. Hoy, los desafíos siguen siendo los mismos, pero más degradados. Las Tablas de la Ley que en 1993 podían todavía significar algo, se han diluido, a tal punto, que ya pareciera no haber traza de su indisposición. Menos mal, emigró rápido y se fue a compartir sus complejidades a otras escenas, donde había alguna condición de recepción. En Chile, no la había. El Buenos Aires de Luis Felipe Noé debía ser una superficie de recepción adecuada para el comentario de lectura, ya que en ese contexto podría encontrar la línea talmúdica de un dibujo de completación scholemiana. En el fondo, dibujar y escribir son (como) lo mismo. De este modo, dejaría la inflación matafórica para concentrar sus esfuerzos en hacer siempre “lo mismo”, como base de su anomalía, para un ensayo sobre la potencia pre-alfabética del fluido gráfico que anticipa la escritura del informe. Prosiguió estudios de sociología para buscar empleo como funcionario de la gobernabilidad. Lo cual no es efectivo, porque esos estudios estaban pensados para acoger la irruptividad de quien mima la posición de escritura del Gran Conductor. Todo el mundo conoce esa fotografía en que Lenin se descarga por escribir apoyando los papeles sobre un escritorio de fortuna, para proporcionar a su escrito el carácter de la urgencia. Claudio Herrera mima el gesto leniniano para convertirlo en una repetición actoral paródica. Lo que hace es anotar un comentario al Texto Sagrado del Programa, desde la única militancia que conoce; la del productor de una imagen-pensamiento que le permite convocar el recuerdo de aquellos lugares utópicos ya desaparecidos. La historia, aquí, se escribe dos veces; como tragedia y como dibujo de unas intensidades que conducen a la muerte. Nadie ha querido pensar, en la escena chilena, que Claudio Herrera reproduce el trazado de la derrota sin fin, elaborando las condiciones de un pre-informe que no alcanza a verbalizar su propósito. De este modo, hay que pensar el trabajo de Claudio Herrera como el reverso de una observación manifiestamente degradada del signo revolucionario. La única claridad que lo precede es su indecisión de línea. En treinta años, no ha hecho más que eso: excavar la disposición tipográfica que hace del manual de insurgencia, un monumento. Al punto de pensar que su obra no progresa, sino que reproduce los términos de una repetición que comparece dos veces, como cita envenenada en una cultura de restricciones. Es ahí que, en determinadas ocasiones necesita realizar recortes de imágenes impresas para acelerar unas errancias sobre un paisaje de ruinas bibliográficas que sancionan la derrota de (todos) los pueblos. Esos recortes operan como vectores de una interpretación que divaga, no pudiendo alcanzar la formalización de una imagen, más que el trayecto de una lectura murmurada como una onomatopeya febril, que adquiere sentido cuando pronuncia el título de una obra, a media voz.


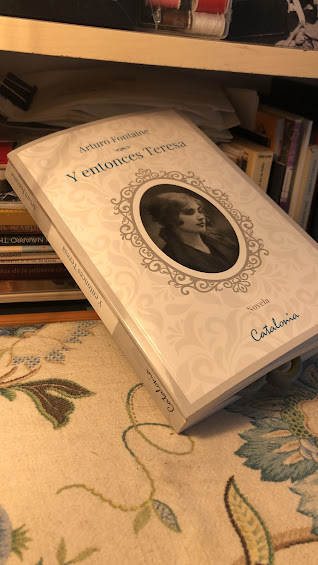

Comentarios
Publicar un comentario